Panorama Económico Latinoamericano – del 7 al 14 de mayo de 2025
América Latina encara el reto del trabajo en plataformas digitales

El trabajo en plataformas digitales crece rápidamente en América Latina y el Caribe, transformando el mundo laboral y abriendo nuevas oportunidades, pero también planteando desafíos, revela un nuevo informe publicado por la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se trata de “un fenómeno global con implicaciones locales, y comprender mejor su impacto en América Latina y el Caribe es esencial para asegurar que las políticas públicas respondan a la realidad de las personas que trabajan en este entorno”, dijo Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la OIT.
La “Encuesta sobre trabajadores en plataformas digitales basadas en la web: Nuevos datos para la región de América Latina y el Caribe” ofrece un análisis detallado sobre las características sociodemográficas, condiciones laborales, ingresos y motivaciones de quienes trabajan en este creciente segmento de la economía digital.
El estudio se enfoca exclusivamente en los trabajadores que realizan tareas a través de plataformas digitales basadas en la web, y se basó en la encuesta a 1 153 personas de 21 países de la región.
Las tareas incluyen desde programación y diseño gráfico hasta microtareas repetitivas como etiquetado de datos o entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, y a diferencia de las plataformas de transporte o entrega, estas conectan a trabajadores y contratantes de todo el mundo a través de internet.
Entre los principales hallazgos, el informe revela que 93 % de las personas encuestadas reside en zonas urbanas, lo que refuerza el carácter eminentemente urbano de este tipo de empleo.
Se trata de una fuerza laboral joven y calificada: la edad mediana es de 33 años y más de la mitad posee estudios universitarios.
Ocho por ciento de los encuestados se identifican como personas migrantes, y casi la mitad de ellos proviene de Venezuela.
Más de la mitad (53 %) trabaja para contratantes fuera de su país, y 90 % de quienes conocen la ubicación de sus contratantes indican que estos se encuentran fuera de la región, principalmente en Estados Unidos y Canadá.
La mediana del ingreso (punto central en el conjunto de datos) por hora es de 2,57 dólares, aunque el promedio alcanza los 5,48 dólares, reflejando una alta heterogeneidad en los ingresos.
De todos los encuestados, 52 % indicó que el trabajo en plataformas digitales no es su fuente principal de ingresos.
El informe también destaca que, si bien muchas personas valoran la flexibilidad de este tipo de trabajo y su capacidad para complementar ingresos, persisten desafíos en materia de protección social. Cerca de 40 % de los trabajadores encuestados están excluidos de la cobertura de salud y seguridad social.
Al consultar la frecuencia con la que trabajan durante una semana, se encontró que 29 % indicó que trabaja cinco días, siguiendo un patrón laboral tradicional. Sin embargo, alrededor de 16 % trabaja seis días a la semana, y 18 % los siete días.
La naturaleza flexible de este trabajo puede llevar a jornadas largas y nocturnas: en promedio, trabajan al menos 10 horas diarias, y las largas jornadas y el trabajo nocturno pueden representar un riesgo para la salud y seguridad laboral.
No obstante, entre 30 y 40 % de los trabajadores afirman que su salud es “muy buena” y, entre 45 y 55 % la consideran “buena”.
La OIT considera el estudio como relevante en el contexto de la discusión sobre el trabajo en plataformas digitales que se celebrará durante la Conferencia Internacional del Trabajo, prevista para junio de 2025 en esta ciudad suiza.
En esa conferencia los mandantes tripartitos de la OIT -gobiernos, empleadores y trabajadores- abordarán los desafíos normativos de esta modalidad laboral.
La OIT reconoce que el crecimiento de la economía de plataformas ha abierto nuevos mercados y ha creado empleos con alta flexibilidad y bajas barreras de acceso.
Sin embargo, destaca que también plantea desafíos para garantizar que los trabajadores accedan a un trabajo decente, dado que esta nueva modalidad de labor viene con el riesgo de operar fuera de las regulaciones laborales y de la protección social.
Exportación de servicios médicos: fuente de divisas en Cuba

Dariel Pradas
Los convenios de colaboración médica con otros países otorgan a Cuba, además de prestigio y puntos en la diplomacia, ingresos por la exportación de servicios asociados a la salud, que llegan a representar la principal fuente de divisas para Cuba, a pesar de las medidas de Estados Unidos para frenar ese intercambio.
El 25 de febrero, el gobierno estadounidense anunció restricciones de visas para funcionarios cubanos y extranjeros que sean “cómplices” en esos programas de colaboración médica, por considerar esta práctica como “trata de personas”, con prácticas laborales “abusivas y coercitivas” y que “privan a los cubanos de a pie de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen”.
“Todo esto es voluntario, en ningún momento nos han obligado a ir a ningún lugar. Tengo compañeros que no fueron a una misión médica (prestación de esos servicios en otro país) porque, simplemente, no quisieron”, dijo a IPS el enfermero Dorian Justiniani, de 60 años, quien ha sumado más de 10 años fuera de su hogar entre diferentes estancias en Bolivia, Venezuela, Brasil y Guatemala.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo en su cuenta de la red social X que la nueva medida de Estados Unidos se justifica sobre una “base de falsedades y de coacción”.
Varios líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) defendieron la contratación de médicos cubanos, negaron que se trate de explotación laboral y alegaron que sus sistemas de salud colapsarían sin estos convenios.
“De repente nos están llamando traficantes de personas, se nos acusa de participar en el programa en el que se explota a las personas. Esa es la interpretación de alguien”, denunció en marzo a medios locales Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago.
No es la primera vez que Estados Unidos ataca los convenios de cooperación médica con Cuba. En 2006, la administración de George W. Bush (2001-2009) aprobó el Programa de Libertad Condicional Médica, que promovía que médicos cubanos abandonaran sus misiones a cambio de la ciudadanía estadounidense, lo cual se mantuvo hasta 2017.
En 2019, durante el primer mandato del actual presidente Donald Trump (2017-2021), su administración agregó a Cuba a su lista de países de tercer nivel que no combaten la “trata de personas”, en acusación a las colaboraciones médicas.
“Lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Quien ha salido del país y ha tenido la oportunidad de ayudar a otros, le duele cuando se quiere desacreditar la medicina cubana diciéndose que somos esclavos”, dijo a IPS Yanelis Reyes, directora general de Salud de la provincia de Mayabeque, colindante a La Habana por el sureste.
Servicios de exportación
Muchos analistas interpretan los ataques de Estados Unidos como un intento de socavar los ingresos que esta nación insular caribeña obtiene por la exportación de servicios médicos que, desde mediados de la década del 2000, constituye su principal fuente de divisas junto al turismo.
Los ingresos por este concepto llegaron a superar los 8000 millones de dólares anuales, pero, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, los servicios de salud humana y atención social alcanzaron ingresos de 4882 millones de dólares en 2022, 12 % más que el año anterior y 69 % del total de servicios exportados, cuyos montos casi cuadruplican las exportaciones de bienes.
Si bien la tendencia apunta a que seguirá creciendo esa actividad económica, todavía no se acerca a años anteriores, cuando las relaciones los países importadores con Cuba tenían menos inconvenientes.
Entre los distintos tipos de convenios internacionales respecto a la salud, la isla todavía mantiene muchos sin ánimos de lucro.
La estatal Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) presta servicios totalmente gratuitos, y otros bajo la modalidad de Asistencia Técnica Compensada, que recauda una cantidad mínima.
De acuerdo a su director Michael Cabrera, en la primera variante Cuba no ingresa ni un centavo y asume muchos de los gastos, como la preparación y el envío de los médicos y técnicos sanitarios, y a veces, hasta la estancia.
A veces se ha enviado fármacos de fabricación nacional, pero actualmente no se está realizando, acotó.
En la última sesión parlamentaria interna, celebrada en diciembre, las autoridades cubanas informaron que faltaba o tenía baja cobertura 70 % del cuadro básico de medicamentos (461 productos de 651), por no contar con las divisas necesarias para comprarlos o para importar las materias primas y producirlos en la isla.
La segunda modalidad de cooperación –la asistencia técnica compensada– también está destinada a países con poca solvencia económica, los cuales, además de garantizar un estipendio y ciertas condiciones de vida para los médicos, reportan una pequeña ganancia a la UCCM, siempre por debajo de los 1000 dólares por médico, dijo Cabrera.
“Son mínimas las ganancias, Lo que ingresamos no compensa la cantidad de gastos totales que tenemos. Si no es por el presupuesto del Estado, no podríamos funcionar (como institución)”, agregó.
Actualmente, Cuba mantiene más de 24 000 médicos en 56 países. La UCCM, por su parte, tiene 43 convenios (algunos países tienen más de uno), de los que 25 son totalmente gratuitos.
Asimismo, una comercializadora estatal, Servicios Médicos Cubanos SA (SMC), tiene contratos con 18 países que, a diferencia de los atendidos por la UCCM, sí tienen recursos para pagar una mayor cuantía por los profesionales cubanos, como Italia o Qatar, por ejemplo.
Los contratos con la SMC son los que más aportan ingresos al país y a los propios médicos. Las ganancias se reparten –con proporciones variables y personalizadas– entre la los contratados y la comercializadora, que funge también como empleadora, y cuyas utilidades van a las cuentas del Ministerio de Salud Pública, explicó Cabrera.
“En algunas ocasiones, el país ha tenido que coger ese dinero para comprar leche para los niños, pero ahora mismo la decisión del país es que todo ese dinero se revierta en la salud pública”, añadió.
Décadas de cooperación
La actual política de cooperación médica internacional empezó en Cuba poco después de triunfar la revolución en 1959.
En 1963, Cuba envió una brigada médica a Argelia, la primera permanente, pues en 1960 había mandado otra temporal a Chile, para asistir en el desastre causado por un terremoto que cobró la vida de miles de personas.
Ese modus operandi de asistir de forma rápida ante emergencias de “desastres y enfermedades”, se mantuvo en años siguientes. En 2005, incluso, se inauguró el contingente médico Henry Reeve, con el objetivo de asistir a otros países ante casos de catástrofes.
Entre 1960 y 1990, las brigadas médicas frecuentaron de forma gratuita naciones de Asia, África y América Latina.
A finales de 1998, los huracanes Georges y Mitch causaron estragos en varios países de Centroamérica y el Caribe.
En noviembre de ese año, Cuba creó el Programa Integral de Salud, una metodología de trabajo en la cual la cooperación médica internacional se enfocaría en fortalecer la atención primaria de salud: el objetivo sería también mejorar la calidad de los habitantes de las zonas socialmente marginadas.
“Fuimos a lugares donde nunca había ido un médico”, dijo Cabrera, quien en 2003 atendió pacientes en Guatemala.
A partir de 1990, Cuba empezó a implementar acuerdos de reciprocidad para compartir los costos con los países receptores que pudieran permitírselo.
Desde hace dos décadas, el país mantiene más de 20 000 médicos en Venezuela. En 2013, la Organización Panamericana de la Salud contrató a 11 400 galenos cubanos para trabajar en regiones desatendidas de Brasil.
En 2011, se creó la comercializadora SMC, cuya finalidad ha sido desde entonces gestionar la exportación de servicios médicos, con vistas a aliviar los gastos del sistema nacional de salud cubano.
En general, unos 600 000 integrantes del personal de salud cubano han sido enviados a más de 160 países desde la década de los años 60.
“En Guinea-Bisáu, el impacto de la brigada médica cubana es muy positivo: presta servicios de un nivel extraordinario, en hospitales y en aquellas comunidades a las que un médico no suele llegar, de una forma gratuita, humana y humilde”, dijo a IPS Maimuna Baldé, secretaria de Estado de Gestión Hospitalaria de este país de África occidental, equivalente a una viceministra.
Comenzada en octubre de 1976, el convenio médico con Guinea-Bisáu es el que más ha durado ininterrumpidamente en el tiempo. Hoy, los 34 médicos cubanos que trabajan allí realizan tareas asistenciales propias de su rama, y de profesores en una sucursal de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam), cuya sede principal está en La Habana.
La Elam, creada en 1999, a los 20 años de su fundación había graduado a 29 000 médicos de 105 países. Por su parte, la sucursal cubana en Guinea-Bisáu funcionaba ya desde 1986, antes de crearse esa escuela universitaria, y ha formado ya a 845 médicos bisauguineanos.
Según Baldé, la mayoría de los médicos de su país estudiaron en esa escuela.
“Por eso, cuando yo escucho que la cooperación médica cubana en los países es una forma de esclavitud, lo rechazo fuertemente. Es una ayuda sin la que nuestro país no podría avanzar”, comentó.
Cada médico cubano gana un estipendio de 800 dólares en Guinea-Bisáu, monto que se deposita completamente en sus cuentas personales emitidas en bancos de esa nación africana y que representa el salario habitual de un colega local.
El país receptor no solo cubre esos gastos, sino también otros gastos extras administrativos, de comunicaciones, transporte, hospedaje, alimentación… y no paga nada al gobierno de Cuba, dijo a IPS Luis Armando Wong, jefe de la brigada médica en Guinea-Bisáu desde hace casi dos años.
Wong, quien ha estado en misiones de Venezuela y Brasil durante seis años y cinco años, respectivamente, explicó que los beneficios pueden variar dependiendo del país receptor, pero que siempre serán superiores a los salarios de los médicos en Cuba (que rondan el equivalente a 50 dólares mensuales, según la tasa de cambio oficial de 120 pesos por un dólar).
Colombia evalúa contratar importación de gas a largo plazo

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, evalúa establecer contratos de importación de gas a largo plazo para reducir las tarifas de ese servicio en el país, según informó la cartera encargada.
De acuerdo con el funcionario, se trabaja con la Asociación Colombiana de Gas Natural, que agrupa a 29 compañías del sector, y con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el análisis de distintas alternativas y las necesidades regulatorias requeridas para permitir la comercialización del combustible importado a largo plazo, o sea entre tres y cinco años.
Apuntó además el titular que la prioridad consiste en dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, por lo que considera importante abrir espacios de diálogo con los gremios y empresas con el fin de recibir todas las ofertas enfocadas en la reducción de las facturas.
“Esos incrementos en el servicio del gas tienen que echarse para atrás. Tienen que ganar sin duda alguna las empresas, reconocemos su objeto social, reconocemos su vocación económica; tiene que ganar el país; pero también tienen que ganar los usuarios que todos los días se enfrentan al dilema de pagar la comida o las facturas”, expresó.
Trascendió además que, en temas de infraestructura para la importación, el Gobierno estudia varias propuestas. A juicio del presidente, Gustavo Petro, el déficit de gas en el país obedece a los sistemas de comercialización.
“Ecopetrol (la estatal petrolera) ha extraído el suficiente gas para la demanda interna no energética, pero la vende a intermediarios, algunos de los cuales, para subir el precio, lo guardaron y luego lo vendieron a precio internacional en ciudades como Bogotá”, planteó recientemente el mandatario.
En Argentina “uno de los mayores depósitos de cobre y oro” del mundo
La minera Vicuña, perteneciente a la canadiense Lundin Mining en conjunto con la australiana BHP, informó que encontró en Argentina “uno de los mayores depósitos de cobre, oro y plata del mundo”.
Lo anterior, en el contexto de análisis de sus proyectos integrados Filo del Sol (en etapa de exploración) y Josemaría (en fase de preconstrucción), en la frontera del vecino país con Chile.
En un comunicado -publicado en su sitio weby citado también por Agencia EFE- Vicuña afirmó que la nueva evaluación de recursos en Filo del Sol y Josemaría “consolida la posición del proyecto como uno de los depósitos de cobre, oro y plata de mayor envergadura a nivel mundial”.
Ambos proyectos se ubican en la provincia argentina de San Juan (oeste), aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por territorio de la región de Atacama en nuestro país.
Dave Dicaire, gerente general de Vicuña, expresó en el comunicado difundido por la empresa que “con esta nueva y ampliada base de recursos, nos encontramos en una posición óptima para continuar progresando hacia el desarrollo de un distrito minero de gran potencial, que se prevé genere un impacto sustancial en las poblaciones y economías locales y nacionales”.
“Vicuña reafirma su compromiso de colaborar estrechamente con todos los actores involucrados para impulsar el avance responsable de este yacimiento”, añadió.
Joyería peruana en riesgo por aranceles de Estados Unidos

Los aranceles anunciados por Donald Trump —que hoy están en pausa— para los productos peruanos siguen generando controversia en diversos sectores. Uno de esos rubros es el de joyería que, de acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX), podría verse afectado por estas decisiones comerciales.
Al respecto, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla, manifestó que, por la incertidumbre, los envíos de estos productos a Estados Unidos podrían haber tenido una contracción de alrededor del 90% en abril.
“Existe una incertidumbre generada por esta decisión del Gobierno estadounidense”, resaltó e indicó que los productos más perjudicados serían los elaborados con oro.
En ese sentido, explicó que luego del anuncio del presidente de Estados Unidos sobre las imposiciones arancelarias, los compradores de dicho país pusieron en espera sus pedidos y en algunos casos los cancelaron.
“Apoyaremos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en las gestiones que realice para recuperar el arancel de 0% y encontrar salidas a esta difícil situación”, detalló e indicó que, en caso de que no se pueda revertir dicha medida, se generará un costo adicional para los compradores, quienes podrían buscar alternativas de proveedores en otros países.
Por otro lado, la representante del gremio explicó que en el primer bimestre las exportaciones de este sector sumaron más de US$35 millones y Estados Unidos fue el país con la mayor demanda, motivo por el cual existe la preocupación de que las imposiciones arancelarias tengan un mayor impacto.
Del mismo modo, indicó que, si bien el año pasado Perú duplicó sus envíos al exterior de estos productos, hoy el panorama luce distinto. “Ahora se nos presenta esta traba, pero esperamos que las autoridades puedan revertir la decisión del presidente Donald Trump”, agregó.
Economía afectada
En el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2025-2028, el Ministerio de Economía y Finanzas alertó que estos aranceles son un factor de riesgo para el crecimiento de la economía peruana que, se estima, avance entre 3.5% y 4%.
“Uno de los mayores riesgos para la economía peruana está asociado a la intensificación de la guerra comercial debido a la imposición e incremento de aranceles de Estados Unidos al resto del mundo y la reacción de los demás países (como China) y bloques económicos, lo que afectaría de manera directa e indirecta a la economía peruana”, se lee en el documento.
Además, se advierte que un menor crecimiento económico, como consecuencia de esta guerra comercial y deterioro de su sector inmobiliario, afectaría la demanda externa del principal socio comercial del Perú.
Para Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía (IPE), si bien hoy hay mucha incertidumbre, “es más probable que el efecto sea limitado”. “Hay algunas exportaciones que podrían beneficiarse marginalmente, y otras, la mayoría, perjudicarse. En neto aquí el efecto es negativo, pero probablemente acotado en algunos casos”, indicó a Perú21.
“Es un mundo que crece menos, los precios de nuestras exportaciones caen, las inversiones llegan menos y el Perú crece menos”, reflexionó.
En conjunto, Vicuña se ubica “entre los diez primeros distritos en recursos minerales de cobre del mundo, con 12,8 millones de toneladas de cobre medido y 25,1 millones de toneladas inferidas”, detalló Agencia EFE.
Contiene además 32,2 millones de onzas de oro medido y 48,7 millones de onzas inferidas; y 659 millones de onzas de plata medidas y 808 millones de onzas inferidas.
La mayor parte de estos recursos corresponde a Filo del Sol. “Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos más significativos de los últimos 30 años”, afirmó por su parte en otro comunicado Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining.
El ejecutivo aseguró que “Filo del Sol y el distrito de Vicuña están listos para convertirse en un yacimiento de clase mundial que respaldará un complejo minero de renombre global”.
Panamá entre fortalezas económicas y brechas sociales

Panamá se debate hoy entre fortalezas de su economía con condiciones excepcionales para la inversión y las crecientes dificultades para sostener el bienestar social mínimo que exige la ciudadanía, indican medios de prensa.
De acuerdo con recientes estudios, la ubicación estratégica, la presencia del Canal, su estabilidad climática, puertos de clase mundial, modernas infraestructuras y una red logística altamente eficiente consolidan al istmo como un eje fundamental del comercio global y regional.
A ello se suma un sistema financiero sólido y abierto al capital internacional, una conectividad digital en constante expansión y la segunda Zona Libre más grande del planeta.
La narrativa internacional sigue hablando del milagro panameño, de su crecimiento económico y de su rol como plataforma de negocios para América Latina y el Caribe, sin embargo, detrás de estas ventajas se esconde un divorcio entre el país que deslumbra a inversionistas y los resultados que arrojan las finanzas públicas y algunos indicadores sociales, señala el diario La Estrella de Panamá.
En 2024, el déficit fiscal del Gobierno se ubicó —sin ajustes contables— en 8,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel comparable al registrado en los años más severos de la pandemia de Covid-19.
Aún más alarmante es que dicho déficit continuó acompañado de un ahorro corriente negativo, lo que significó que el Estado no solo se endeudó para financiar inversiones públicas, sino que también recurrió a préstamos para cubrir gastos operativos como salarios, subsidios e intereses de la deuda.
Además, mientras la recaudación tributaria fue del 6,6 por ciento del PIB, el presupuesto mínimo que por ley debe asignarse al sector educación es de 7,0 por ciento, es decir, lo recaudado por impuestos tributarios no alcanza siquiera para cubrir una obligación legal del Estado en los docentes. Si la situación es compleja en educación más difícil se torna en salud, la protección social, abastecimiento de agua potable o el mantenimiento de infraestructuras básicas, precisó el rotativo.
Al respecto, apuntan analistas que la frágil situación de las finanzas públicas está limitando la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales, una población que exige educación de calidad, atención médica oportuna, agua potable, viviendas accesibles y una pensión digna para envejecer sin miedo.
Las causas del deterioro de las finanzas públicas son múltiples, pero hay factores que destacan con claridad: la evasión fiscal, la corrupción, la rigidez del gasto público, y el peso excesivo de los incentivos y beneficios fiscales que no están sujetos a evaluaciones de costo-beneficio económico y social, acota la investigación.
La desconexión entre lo que Panamá produce y lo que logra recaudar se ha vuelto insostenible. Mientras el país continúa creciendo y acumulando activos estratégicos, su capacidad para financiar políticas públicas sociales permanece atrapada en un modelo fiscal regresivo, fragmentado e insuficiente, concluye.
En ese sentido, la pesquisa recalca que superar esta contradicción es indispensable para mejorar la cohesión social, preservar la estabilidad democrática y la sostenibilidad del desarrollo.
Panorama Internacional
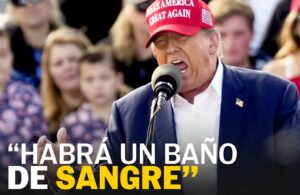
EEUU: con la política económica de Trump, habrá sangre
Michael Roberts
«Habrá sangre» fue la respuesta de los economistas de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, en el ‘Día de la Liberación’ (2 de abril), cuando Donald Trump anunció sus aranceles ‘recíprocos’ sobre todas las importaciones estadounidenses. JP Morgan elevó al 60% la probabilidad de que la guerra arancelaria desencadene una recesión global, aunque se mostró menos seguro respecto a una crisis económica en Estados Unidos.
Las previsiones de una fuerte desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y a nivel global se han multiplicado. La más reciente es la del FMI en su Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial de abril. El FMI pronostica que el crecimiento global será 0,8 puntos porcentuales menor que lo estimado anteriormente para 2025, cayendo al 2,8% este año, debido al aumento de los aranceles por parte de EEUU y a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá después. Sin embargo, el FMI no prevé una recesión global. Señaló que las probabilidades de que la mayor economía del mundo entre en recesión han aumentado del 25% al 40%, aunque siguen siendo inferiores al 50%.
Los economistas del FMI consideran que se evitará una recesión global según sus estimaciones actuales sobre el impacto de la guerra comercial, porque “el comercio global ha sido bastante resiliente hasta ahora, en parte porque las empresas han logrado redirigir los flujos comerciales cuando ha sido necesario”. Sin embargo, ahora el FMI espera que el crecimiento del comercio mundial caiga más que el de la producción, situándose en un 1,7% en 2025. En cuanto a Estados Unidos, los economistas del FMI señalan que la economía estadounidense ya se estaba “debilitando” antes de las medidas arancelarias de Trump, por lo que se espera que el crecimiento del PIB real de EEUU caiga al 1,8% este año. Al mismo tiempo, se prevé que la inflación general en EE.UU. vuelva a superar el 3% hacia finales de año. En el caso de China, su meta de crecimiento era del 5% para este año; pero el FMI considera que tendrá suerte si logra alcanzar el 4%.
Como de costumbre, en su último informe, la UNCTAD —la agencia de comercio de la ONU— se muestra mucho más pesimista. La UNCTAD pronostica que el crecimiento global se desacelerará hasta apenas un 2,3% este año, lo cual está por debajo del «umbral» que la propia UNCTAD considera como indicativo de una recesión mundial, fijado en un 2,5%. La UNCTAD señala correctamente que, aunque “la desaceleración afectará a todas las naciones”, golpeará con más fuerza a “los países en desarrollo y, especialmente, a las economías más vulnerables”. Solo 10 de los casi 200 socios comerciales de EEUU representan casi el 90% de su déficit comercial. Sin embargo, los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo —que solo representan el 1,6% y el 0,4% del déficit estadounidense, respectivamente— son los que están siendo más afectados. Muchas economías de bajos ingresos enfrentan ahora una “tormenta perfecta” de condiciones externas cada vez más adversas, niveles de deuda insostenibles y una desaceleración del crecimiento interno.
En lo que respecta a Estados Unidos, no solo JP Morgan está pronosticando una recesión para finales de 2025. Los economistas de Morgan Stanley ahora prevén que la economía estadounidense se contraerá un 0,3% este año y que el desempleo aumentará hasta el 5,3%, es decir, un alza de un punto porcentual. Además, los mercados monetarios han triplicado la probabilidad que asignan a una recesión. Al 19 de abril, Polymarket estimaen un 57% las probabilidades de una recesión en el próximo año, y Kalshi las sitúa en un 59%, es decir, aproximadamente cuatro veces más que en un año normal (15%).
Además están quienes pronostican el PIB, que utilizan una variedad de indicadores económicos para estimar el crecimiento de EEUU cada trimestre. El más seguido es el pronóstico GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta. La estimación del modelo GDPNow para el crecimiento del PIB real en el primer trimestre de 2025 es de -2,4%, y tras ajustar por operaciones excepcionales con oro, de -0,4%. Es decir, según la Fed de Atlanta, la economía estadounidense estuvo, en el mejor de los casos, estancada entre enero y marzo. Esto contrasta con el pronóstico de consenso de los economistas, que se sitúa en 0,4%.
Estas son previsiones, pero ¿qué hay de los indicadores económicos reales? Primero, consideremos los llamados índices de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés). Estos son sondeos sobre el sentimiento empresarial en relación con los pedidos, precios, costos y ventas en varios países. Si el sondeo revela que más del 50% de los encuestados ha experimentado alguna mejora, se indica expansión; cualquier cifra por debajo de eso señala contracción. Los PMI de abril para Japón, Europa, el Reino Unido y los EEUU muestran que la manufactura sigue deprimida en todas partes, y los aumentos de aranceles de Trump todavía están por venir. Lo que es peor, los sectores de servicios en las principales economías también están comenzando a declinar. Solo EEUU mostró algo de expansión, pero incluso allí esa expansión está desacelerándose.
En segundo lugar, las sucursales regionales de la Reserva Federal de EEUU realizan un sondeo mensual en sus áreas sobre el sentimiento económico y el progreso del sector manufacturero. Los últimos resultados muestran señales significativas de desaceleración y recesión en curso. La encuesta manufacturera de la Fed de Nueva York para abril mostró que las perspectivas empresariales están en -7,4 (una caída de 44 puntos en los últimos tres meses), el nivel más bajo desde 2001 y el segundo más bajo en la historia de la encuesta. “Las empresas esperan que las condiciones empeoren en los próximos meses, un nivel de pesimismo que solo se ha registrado unas pocas veces en la historia de la encuesta.” La encuesta de la Fed de Filadelfia reportó que “los nuevos pedidos cayeron drásticamente, de 8,7 en marzo a -34,2 en abril, la lectura más baja desde abril de 2020.”
Fuente: Federal Reserve Bank of Philadelphia
Sin embargo, todos estos son indicadores de «sentimientos». Hasta ahora, los indicadores reales de la economía no muestran una recesión (aunque los datos duros sobre la economía siempre llegan con retraso). El desempleo sigue siendo bajo, la inflación está por debajo del 3% anual, el gasto del consumidor no ha caído drásticamente y las ganancias corporativas siguen aumentando. Después de una caída inicial tras los anuncios arancelarios de Trump, el mercado de valores se ha estabilizado y ha hecho una recuperación modesta; y, después de todo, los precios de las acciones siguen siendo mucho más altos que al final de la desaceleración pandémica. Esto ha llevado a algunos a afirmar que los pronosticadores están dando falsas alarmas.
El Wall Street Journal desafió a los pronosticadores de recesión. “El PIB, después de crecer un 2,5% durante 2024, probablemente será plano en el primer trimestre o incluso se contraerá. Pero eso parece reflejar un comportamiento inusual de las importaciones y el efecto del clima sobre el consumo.” Sin embargo, el Wall Street Journal tuvo que admitir que los aranceles de Trump aún no han comenzado a afectar. Y los fabricantes estadounidenses ya están reduciendo sus planes de inversión en capital debido a los aranceles. Una encuesta realizada por la Equipment Leasing Finance Foundation (ELFF), una organización que representa a los prestamistas que ayudan a los fabricantes a obtener nuevos equipos de capital para fábricas, encontró que en abril más del 61% de los encuestados dijeron que esperan que el gasto caiga. Ford está deteniendo la venta de algunos autos fabricados en EEUU a China. GM también está despidiendo trabajadores de fábricas estadounidenses. Cleveland Cliffs, la empresa siderúrgica, está despidiendo a 1.200 trabajadores.
En cuanto a la inversión en los sectores productivos de la economía (‘Main Street’), las empresas estadounidenses, aparte de aquellas que invierten fuertemente en capacidad de IA, no están actuando. Los pedidos de bienes duraderos para bienes de capital no relacionados con la defensa (es decir, que no son para la fabricación de armas) solo han aumentado un 1,6% desde 2022.
Fuente: Federal Reserve Economic Data – FRED
Incluso en el sector de la IA, las encuestas regionales recientes de la Reserva Federal muestran que las empresas esperan recortar el gasto en tecnología de la información y en inversión de capital en software, después de ya haber reducido el gasto en meses anteriores.
Para mí, la mejor guía para saber si habrá una recesión es lo que está sucediendo con las ganancias corporativas. Las empresas estadounidenses están reportando sus resultados de ganancias en las próximas semanas. Pero si miramos las cifras oficiales de las ganancias corporativas hasta el cuarto trimestre de 2024, todo parece razonablemente bien. Las ganancias corporativas de EE.UU. han aumentado considerablemente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, alcanzando cerca de 4 billones de dólares a finales de 2024. Las ganancias de las industrias no financieras nacionales, que promediaron un 8,1% del ingreso nacional durante el período 2010-2019, subieron al 11,2% en el último trimestre de 2024. En términos relativos al ingreso nacional, eso representa un aumento de 2,3 puntos porcentuales en comparación con la pandemia. A nivel global, las ganancias corporativas también siguen aumentando, aunque a un ritmo relativamente débil.
Fuente: información nacional, autor
Mientras las ganancias corporativas sigan aumentando, es poco probable que haya una recesión. Sin embargo, gran parte del aumento en EE.UU. se ha logrado principalmente gracias a la caída de las tasas de interés, lo que ha reducido el costo de la deuda. Y las corporaciones no han invertido la mayor parte de esas ganancias adicionales en nuevos equipos o plantas. En cambio, el 76% del crecimiento de las ganancias corporativas se ha destinado a dividendos para recompensar a los accionistas. Solo el 15% se ha invertido (el resto se ha destinado a impuestos).
Esta falta de inversión productiva es notable y estructural. Está impulsada por cambios a largo plazo en la rentabilidad de los sectores productivos de la economía estadounidense. La brecha entre la tasa de ganancia de toda la economía y la tasa de ganancia en los sectores productivos de EEUU se ha ido ampliando desde principios de los años 80. Aunque la tasa general se ha mantenido bastante estable desde 1997, la rentabilidad en los sectores productivos, tras un modesto aumento en los años 90, ha caído bruscamente desde entonces. Por ello, las empresas estadounidenses están destinando gran parte de sus ganancias a recomprar sus propias acciones para hacer subir los precios, o a aumentar los dividendos para los accionistas.
Fuente: Bureau of Economic Analysis – BEA, autor
Sin embargo, el entorno de bajas tasas de interés para las empresas en la década de 2010 ha llegado a su fin. Las tasas de interés reales (es decir, una vez descontada la inflación) están en su nivel más alto desde justo antes de la crisis financiera global de 2008. Eso me sugiere que, si la guerra arancelaria de Trump comienza a afectar los ingresos corporativos en EEUU y en otros países, y al mismo tiempo la inflación aumenta y las tasas de interés la siguen, entonces el margen de ganancias se verá aún más presionado.
Fuente: FRED
Dado que la deuda global está en niveles récord —en particular la deuda corporativa—, cualquier aumento en las tasas de interés podría también provocar un colapso financiero.
Fuente: FMI
Eso podría acelerarse bajo la administración de Trump. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, está presionando para flexibilizar las regulaciones bancarias que, en teoría, garantizan que los bancos tengan suficiente capital para enfrentar préstamos incobrables y quiebras. Al parecer, la experiencia del reciente colapso bancario regional de 2023 ha sido ignorada discretamente.
Al mismo tiempo, Trump quiere que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés de inmediato, incluso si la inflación aumenta —es consciente de que una caída de las ganancias junto a altos costos financieros sería enormemente perjudicial para sus grandes patrocinadores empresariales. Trump incluso ha insinuado la posibilidad de destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, si no actúa. Esto ha causado conmoción en el sector bancario, que valora una “banca central independiente” que cumpla con sus mandatos, pero no quiere a un presidente impredecible decidiendo las tasas de interés.
Pero ese es el juego de los trumpistas. Su objetivo es desestabilizar las instituciones tradicionales del Estado y las finanzas para beneficiar a su propia facción dentro de la clase dominante, es decir, los oligarcas de Main Street. El resto del mundo debe someterse a su voluntad, y eso incluye a Wall Street y a los organismos internacionales. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo dejó claro en un reciente discurso ante el Instituto de Finanzas Internacionales, justo antes de la reunión semestral del FMI y el Banco Mundial. Bessent lanzó un feroz ataque contra el FMI, acusándolo de “hacerse la vista gorda ante el dominio económico exportador de China” y de descuidar sus responsabilidades centrales en favor de políticas climáticas y sociales. Básicamente, Bessent afirmó que el FMI se había vuelto “woke” por enfatizar el cambio climático, la igualdad de género y los temas sociales. “Esos no son los objetivos del FMI”, declaró; estaban “desplazando” el trabajo verdadero sobre “estabilidad financiera y supervisión del comercio”.
Las críticas más duras fueron dirigidas al seguimiento del FMI de China. “No vamos a tolerar que el FMI deje de criticar a los países que más lo necesitan—principalmente, los países con superávit”, afirmó. “El FMI debe señalar a países como China, que han aplicado durante décadas políticas distorsionadoras a nivel global y prácticas cambiarias opacas.” En cambio, Bessent solo tuvo elogios para el enorme préstamo que el FMI acaba de aprobar para la Argentina de Milei. “Argentina es un ejemplo adecuado. Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del FMI por ayudar al país a restablecer su situación financiera. Argentina merece el respaldo del FMI porque está logrando avances reales hacia el cumplimiento de los objetivos financieros.”
Los ataques de Bessent no tardaron en ser reconocidos por la jefa del FMI, Kristalina Georgieva. Con su habitual tono servil, básicamente aceptó la crítica de Bessent y culpó a los países con superávit comercial —como China— por la guerra de aranceles (que, por cierto, incluye a la mayoría de las principales economías del mundo).
De hecho, en su más reciente agenda de políticas, presentada en la reunión del FMI
, Georgieva eliminó todas las menciones a la mitigación del cambio climático y a las políticas sociales. En cambio, dijo que “se concentrará en promover la estabilidad macroeconómica y financiera”. Así que, adiós a los discursos pasados sobre políticas ‘inclusivas’ para abordar la desigualdad y el medio ambiente.
Se habla mucho de que las políticas arancelarias de Trump están, en parte, diseñadas para debilitar el dólar en los mercados de divisas globales, de manera que las exportaciones de EE. UU. sean más competitivas, tal como lo hicieron el fin del patrón oro por parte de Nixon en 1971 y el Acuerdo de Plaza en 1984. Y hay un argumento adicional que sostiene que esto marca el comienzo del fin de la dominancia del dólar y el ‘extraordinario privilegio’ que disfruta el capital estadounidense al ser propietario de la moneda de reserva y de comercio más grande del mundo.
Lo primero que hay que señalar es que, aunque el dólar estadounidense haya sufrido una depreciación en los últimos meses debido a que los inversionistas buscan una alternativa para mantener o transaccionar, el dólar sigue siendo muy fuerte históricamente. Los datos de la Reserva Federal muestran que el valor real del dólar aún se encuentra casi dos desviaciones estándar por encima de su promedio desde el inicio de la era de los tipos de cambio flotantes en 1973.
La depreciación del dólar a partir de ahora no significa que el dólar esté perdiendo su estatus como la moneda dominante mundial, tal como demostraron eventualmente la medida de Nixon y el Acuerdo de Plaza. El dólar sigue siendo demasiado grande en los mercados globales para que otras monedas lo reemplacen. El dólar ha caído algo porque los tenedores privados extranjeros (fondos de inversión, corporaciones, bancos, etc.), que ahora poseen más reservas que los bancos centrales, han dejado de comprar. Durante años, los tenedores oficiales del dólar (bancos centrales en todo el mundo) han ido dejando de acumular reservas de dólares. Pero no han tomado grandes medidas para reducirlas tras los berrinches de Trump.
Un dólar más débil aumentará la inflación en EEUU al sumarse al impacto de los aumentos arancelarios sobre las importaciones estadounidenses. Así que parece que la economía de EEUU se dirige a una desaceleración brusca y probablemente a una recesión total para fin de año, mientras la inflación vuelve a subir. Habrá sangre.

2.- La trampa del PIB
Alonso Romero
Imaginemos dos economías. En la economía uno, el costo de la vivienda es prohibitivo, las rentas aumentan año con año muy por arriba de la inflación, los servicios médicos también, enfermarse o requerir una ambulancia puede causar la quiebra financiera. La educación universitaria gratuita no existe, asistir a una escuela, aunque sea “pública” es extremadamente caro. Los seguros y el sector financiero generan masivas ganancias y son infamemente conocidos por no honrar sus compromisos.
En la economía dos lo anterior se consideran bienes y servicios esenciales, y/o públicos ¿En cuál le gustaría vivir? Para hacer aún más compleja la respuesta, imaginemos que la economía dos produce cuatro veces más electricidad, consume casi seis veces más energía, domina la mayoría de las industrias de alta tecnología, produce más cemento, acero, baterías, vehículos, etcétera y representa 25 por ciento de toda la capacidad productiva del planeta. Entonces en ¿cual le gustaría vivir?
Si la respuesta la da un economista “tradicional”, probablemente se enfocaría en dos métricas para dar dicha respuesta, el tamaño del PIB y su tasa de crecimiento. Bajo esa métrica, la economía uno ganaría. ¿Cómo lo sabemos? Porque esas economías son Estados Unidos (EU) y China. Bajo la métrica por excelencia, el PIB, la economía de EU sería la más atractiva; sin embargo, precisamente por eso es que debemos repensar la importancia de este indicador y comenzar a discutir cómo remplazarlo por algo que sea más relevante.
Pero primero, ¿qué es el PIB? Es un indicador que mide el valor total de los bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo definido. Dicho análisis se hace limitado a un territorio, y para comparar, por lo general se expresa en dólares. Aquí es donde comienzan a surgir varios problemas. El PIB no considera la diferencia de precios entre países por los bienes y servicios, la eficiencia del gasto en la economía, los sectores ni tampoco la desigualdad económica.
Es decir, el mismo bien/servicio, puede costar menos en un país que en otro y eso afecta de manera significativa la composición del PIB. Un ejemplo son los servicios médicos, en un país puede costar 100 dólares, en otro 30. De hecho, varios casos en EU se han vuelto “famosos” porque a sus ciudadanos les resultaba más barato viajar a otro país, vivir un mes ahí, y realizarse una operación, que el costo de la operación en EU. Esto “infla” el PIB, pero no nos dice nada más, sólo que en EU se gasta más por el mismo servicio.
Para esto se han elaborado indicadores, como la paridad de poder adquisitivo, que muchos economistas se reúsan a utilizar, que toma en cuenta las diferencias de los precios entre países. Bajo esta óptica, en 2023 el PIB de China es de 33 billones de dólares, 38 por ciento más alto que el de EU. En muchos otros sectores de EU se repite el mismo fenómeno, si la renta aumenta 20 por ciento, o si las escuelas aumentan la colegiatura 40 por ciento la economía “crece” en papel, aunque en la realidad los ciudadanos se encuentren peor que el año pasado, porque ahora pagan más por exactamente lo mismo.
La obsesión con el crecimiento infinito del PIB provoca que esos sectores extractores de renta se vayan volviendo esenciales en la economía, generando un incentivo perverso.
¿Para qué regular los precios de los seguros, de la atención médica, educación y de la vivienda si impulsan el crecimiento del PIB? Peor aún, sin regulación, los incrementos pueden ser exorbitantes y los ciudadanos seguirán pagándolo, y el PIB continuará creciendo, pero si se regula y los precios bajan a niveles donde la calidad de vida mejore, entonces el PIB se verá severamente afectado.
En EU, 52 por ciento de su PIB se compone de esos sectores; 18 por ciento es la industria de la salud, infamemente famosa por ser la más cara de toda la OCDE y tener los peores resultados. ¿Qué le pasaría al PIB si se pusiera una política de acceso universal a la salud en ese país? Quizás caería. Centrarse en que el PIB crezca a toda costa, puede generar efectos adversos en la calidad de vida de los ciudadanos.
Otro gran problema es que el PIB mide la cantidad de bienes y servicios que se “generan” en el territorio del país sin importar dónde termine ese valor. Es un problema porque si bien el PIB de un país puede estar creciendo, todas las ganancias pueden terminar en otro lado. Tomar el PIB como único punto de referencia ha ayudado a enmascarar el saqueo que han vivido varios países al reportar aumentos en la producción de bienes, y también es pilar de la evasión de impuestos.
Un gran ejemplo son los países latinoamericanos que, durante el neoliberalismo, recibieron inversión extranjera para desarrollar industrias de exportación. El PIB crecía, pero ganancias y bienes eran enviados a otros países mediante esquemas corporativos.
Ese dinero, se contaba en el PIB, pero nunca afectaba la “economía real”. Irlanda es otro gran ejemplo, a partir de 2013, su PIB comenzó a crecer de manera acelerada duplicando su valor en sólo 10 años. ¿Cómo fue posible? Se volvió un paraíso fiscal para grandes empresas.
Las grandes tecnológicas movieron su propiedad intelectual a Irlanda, ocasionando que se considerara gran parte de su actividad económica se “generaba” ahí, aunque después el dinero salía del país sin impactar la economía de ninguna manera.
Mantener el PIB como indicador principal del desarrollo humano y su tasa de crecimiento como principal objetivo, es un error. Poco a poco, va incentivando que la estructura económica se vuelva extractiva, y prohibitiva para la población. No genera ningún incentivo para mejorar la calidad de vida de las personas, o el desarrollo económico de los países, pero si genera todos los incentivos para un sistema oligárquico. Es momento de comenzar la discusión para dejar atrás la trampa del PIB.















