Panorama Económico Latinoamericano – del 19 al 26 de febrero de 2025
El mercado laboral tiene cuatro barreras en América Latina

La informalidad laboral, las desigualdades de género y entre las zonas urbanas y rurales, y las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a un empleo formal, persisten como barreras cruciales para un mercado del trabajo más equitativo en América Latina y el Caribe, expuso un nuevo informe de la OIT.
El documento, “Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que cinco años después del arribo de la pandemia covid-19 la región ha logrado una relativa estabilidad en los principales indicadores laborales.
Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la OIT, dijo que América Latina y el Caribe “ha recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia, pero el panorama sigue siendo preocupante: estamos en el mismo punto que hace 10 años”.
“El crecimiento económico se desacelera y persisten las deficiencias estructurales en la generación de empleo”, apuntó Moreira Gomes.
La tasa de ocupación en la región (la proporción de personas que están ocupadas en relación con la población en edad de trabajar) aumentó 0,5 puntos y alcanzó 58,9 %, mientras que la tasa de desempleo (el porcentaje de la población que está desempleada y se encuentra activamente buscando trabajo) bajó de 6,5 a 6,1 %.
A pesar de estas mejoras a corto plazo, los niveles de participación en la fuerza de trabajo y de ocupación siguen siendo inferiores a los registrados en 2012, lo que refleja una insuficiente creación de empleo en los últimos años.
La informalidad laboral sigue siendo una característica predominante del mercado de trabajo en la región, con una tasa de 47,6 % en 2024, apenas ligeramente menor que en 2023 (48 %).
Salvo en Argentina, Brasil y México, en el resto de países las ocupaciones de tipo informal han dado cuenta de entre 48 % y 70 % del aumento neto de trabajo en el último año, lo cual refleja una falta de progreso hacia la formalización laboral.
Eso representa un reto para la calidad del empleo y la inclusión social, ya que implica que casi la mitad de los trabajadores de la región tienen contratos precarios, ingresos inestables, falta de seguridad social y mayor vulnerabilidad económica, lo cual recae de manera desproporcionada sobre mujeres y jóvenes.
En 2024, la tasa de participación femenina se mantuvo en 52,1 %, muy por debajo de la de los hombres (74,3 %), lo que implica que menos mujeres trabajan o buscan trabajo; esta brecha laboral entre géneros continúa siendo una preocupación central.
Además, las mujeres ganan en promedio 20 % menos que los hombres, y siguen siendo expuestas a mayores tasas de desocupación y empleos de menor calidad.
Gerson Martínez, especialista en economía laboral de la Oficina Regional de la OIT, dijo que “las disparidades de género en el empleo siguen siendo un obstáculo fundamental para alcanzar una verdadera igualdad laboral en la región”.
“A pesar de algunos avances, la brecha salarial de género y la segregación ocupacional basada en género continúan limitando las oportunidades para las mujeres”, puntualizó Martínez.
El empleo juvenil se presenta como uno de los mayores retos. A pesar de una leve disminución en la tasa de desocupación juvenil, de 14,5 % en 2023 a 13,8 % en 2024, todavía casi triplica a la de los adultos.
Además, las oportunidades para las personas jóvenes entre los 15 y los 24 años continúan limitadas, sobre todo en un contexto de alta informalidad e insuficiente creación de empleos. La falta de un trabajo estable y remunerado sigue siendo una de las mayores preocupaciones para el futuro de la región.
Martínez destacó la necesidad de que los países de que se desarrollen “políticas que integren de manera efectiva a las personas jóvenes en el mercado de trabajo formal”, con énfasis en crear “más oportunidades de empleo formal que brinden estabilidad y fomenten un desarrollo profesional sostenido”.
Eso implica “promover la educación técnica y profesional, así como desarrollar sistemas nacionales de cuidado que faciliten el acceso de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes, al mercado laboral”, añadió el experto.
Por otra parte, las brechas en la tasa de participación económica entre las áreas urbanas y rurales continúan siendo significativas, con una diferencia de 3,2 % en favor de las zonas urbanas, y el informe destaca además la disparidad en los mercados de trabajo entre unas y otras de esas zonas.
En 2024, la tasa de ocupación en las áreas urbanas se situó en 59,1%, superando los niveles prepandemia de 2019 (58 %). En las rurales la recuperación sigue siendo insuficiente con una tasa de 52,3 % en 2024, en comparación con 53,1 % en 2019.
Moreira Gomes dijo finalmente que “para avanzar hacia la justicia social en América Latina y el Caribe es fundamental promover políticas basadas en el diálogo social, que consoliden los progresos alcanzados e impulsen un crecimiento más robusto del empleo, poniendo especial énfasis en la formalización laboral”.
Brasil acepta invitación para ingresar a la OPEP+

«Brasil fue invitado a que formáramos parte de la carta de cooperación. Lo que hicimos hoy fue discutir exactamente la entrada de Brasil en tres organismos internacionales. Autorizamos iniciar el proceso de adhesión a la EIA, eso está aprobado”, así lo reveló el ministro de Minas y Energía del país brasilero, Alexandre Silveira.
Después de la reunión del Consejo Nacional de Política Energética, Silveira precisó que “es solo una carta y un foro de discusión de estrategias de los países productores de petróleo. No debemos avergonzarnos de ser productores de petróleo», apuntó. Interrogado sobre la preocupación que emergió entre ambientalistas por la decisión del Gobierno de ingresar en la OPEP+, el ministro respondió que se considera uno de ellos y «tienen todo mi respeto».
En las últimas dos décadas, sobre todo tras el descubrimiento de gigantescos yacimientos en aguas profundas del océano Atlántico, Brasil se ha consolidado como uno de los grandes productores del mundo y ha participado en los últimos años como «invitado» en el foro OPEP+, que le convidó a sumarse formalmente al grupo a mediados de 2023.
Al respecto, la representante de Greenpeace Brasil, Camila Jardim, consideró que con esta adhesión el país envía «la señal equivocada al resto del mundo», sobre todo en el año en que acogerá en noviembre la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém, capital del norteño estado de Pará.
«En medio de otra ola brutal de calor y sucesivos récords en las subidas de temperatura del último año, Brasil va en contra al buscar integrar un grupo que funciona como un cartel del petróleo, trabajando para sostener precios», refirió. Según Jardim, este mal paso «pone en riesgo el papel de liderazgo climático de Brasil y, en el mundo actual, ese es un liderazgo que necesitamos mucho».
Por su parte, el especialista en transición energética de Greenpeace Brasil, Pablo Nava, sostiene que el mundo necesita «nuevas estrategias» y no volver los ojos a «viejos esquemas» de explotación petrolera. Alegó que el gigante sudamericano «no necesita ingresar a la OPEP+ para tener éxito en su política internacional».
En lugar de eso, agregó, «podría profundizar sus relaciones con algunos de estos países en otros foros multilaterales para ampliar los diferentes caminos y modelos de transición energética y economía de bajo carbono, alineados con los compromisos del Acuerdo de París».
Fundada en 1960, la OPEP reúne actualmente a 13 grandes países oferentes de petróleo en el mundo, como Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Con el símbolo de suma, la sigla OPEP+ incluye también las llamadas naciones aliadas que no integran la organización propiamente, pero actúan de forma conjunta en algunas políticas internacionales vinculadas al comercio de petróleo y en la mediación entre miembros y no integrantes.
México: la cerveza y el tequila encabezan ventas del agro al extranjero

Braulio Carbajal
México terminó 2024 con marcas históricas tanto en exportaciones como en importaciones de productos agroalimentarios, revelan datos oficiales recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
El valor de las importaciones se vio impulsado por un fuerte aumento en el sector de los granos, principalmente del maíz; en el caso de las exportaciones la demanda de cerveza y tequila continúan aumentando, principalmente en Estados Unidos.
Según el seguimiento del organismo privado, en 2024 las importaciones agroalimentarias de México ascendieron a 45 mil 284 millones de dólares, 5.8 por ciento más frente a los 42 mil 799 millones de dólares de 2023.
En tanto, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 53 mil 949 millones de dólares, 5.2 por ciento más que los 51 mil 278 millones de dólares reportados en igual periodo del año previo.
Cerveza, tequila y aguacate
De esta forma, la balanza comercial de México se mantuvo superavitaria con 8 mil 665 millones de dólares, es decir, en 2024 nuestro país vendió más productos alimentarios al mundo de los que necesitó comprar para satisfacer la demanda de la población.
La cerveza se colocó como el primer producto vendido al exterior con 6 mil 722 millones de dólares, 9.1 por ciento mayor a los 6 mil 163 millones de dólares reportados en 2023.
El tequila se ubicó en segundo lugar con 4 mil 280 millones de dólares, 3.3 por ciento menos frente a los 4 mil 429 millones de dólares del año previo.
En tanto, las exportaciones de aguacate se colocaron en tercer lugar, reflejando un incremento anual de 20.1 por ciento que corresponde a 3 mil 787 millones de dólares, mientras las de bovino (ganado + carne) se encuentran en cuarto lugar con 3 mil 508 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 7.8 por ciento.
En quinto lugar se ubica el tomate con 3 mil 339 millones de dólares, con un incremento de 11.7 por ciento.
Las berries alcanzan la sexta posición con 2 mil 963 millones de dólares, exhibiendo una variación al alza de 2 por ciento. El azúcar se ubica en séptimo lugar con un valor de 2 mil 963 millones de dólares, mostrando una variación a la baja de 13.7 por ciento. En octava posición se encuentran los pimientos con mil 845 millones de dólares, un incremento de 15.9 por ciento.
Sólo en diciembre de 2024 el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 4 mil 581 millones de dólares, 8.4 por ciento mayor al reportado en igual periodo de 2023.
La economía colombiana creció 1,7 % en el 2024
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia aumentó un 1,7 por ciento en el 2024, un dato mayor al 0,7 por ciento del mismo periodo del 2023.
El crecimiento estuvo en línea de las expectativas que tenían los analistas del mercado, que iban de 1,6 a 2,0 por ciento. Por ejemplo, el Banco Mundial, Bancolombia y Banco de Bogotá esperaban un alza de 1,7 por ciento. Entre tanto, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda proyectaba un 1,8 por ciento.
En el primer trimestre, la economía aumentó un leve 0,6 por ciento, en el segundo presentó un crecimiento interanual de 1,9 por ciento, en el tercero subió 2,1 por ciento frente hace un año y en el cuarto se elevó otro 2,3 por ciento.
«En términos nominales alcanzó 1.700 billones de pesos. Con esto, un punto del PIB es ahora 17 billones de pesos», resaltó el director del centro de estudios económicos Anif, José Ignacio López.
En el cuarto trimestre del 2024, la economía creció un 2,3 por ciento, un dato mayor al 0,4 por ciento del mismo periodo del año anterior. La rama que más aumentó fue el agro, con un aumento de 6,5 por ciento: 3,1 puntos de los 6,5 totales los aportó el cultivo permanente del café.
Le siguieron la rama del comercio, reparación de vehículos, transporte y alojamiento (+4,4 por ciento) y la administración pública y defensa (+4,0 por ciento).
Sin embargo, la entidad estadística reportó que en el cuarto trimestre tres ramas estuvieron en negativo. La que más cayó fue la explotación de minas y canteras, con un descenso de 5,9 por ciento. Le siguieron las actividades financieras y de seguros (-1,1por ciento) y la rama de la Información y Comunicaciones (-0,6 por ciento).
El agro sacó la cara por la economía
En el 2024 cerraron en positivo nueve ramas de la economía. Las que presentaron el mayor aumento fueron el agro y las actividades artísticas, ambas con una subida de 8,1 por ciento.Le siguió el rubro de la administración pública, defensa, educación y salud, con un crecimiento de 4,2 por ciento; y ya de lejos la construcción, las actividades inmobiliarias y el suministro de electricidad, todas con un alza de 1,9 por ciento.
Por su parte, el comercio, transporte y alojamiento creció un 1,4 por ciento en el 2024, las actividades financieras y de seguros aumentaron un 0,4 por ciento y las actividades profesionales, otro 0,1 por ciento.
En negativo, estuvieron tres ramas. Destaca la caída 5,2 por ciento de la explotación de minas y canteras, el descenso de 2,1 por ciento de las industrias manufactureras y la disminución de 0,8 por ciento de la Información y Comunicaciones.
Desde el enfoque del gasto, destaca que la formación bruta de capital presentó un crecimiento de 7,6 por ciento en el 2024, un dato mayor a la caída de 16 por ciento del 2023.Por su parte, el gasto de consumo final creció un 1,2 por ciento: el de los hogares aumentó 1,6 por ciento y el del gobierno cayó 0,5 por ciento.
Ecuador en la encrucijada del almacenamiento de energía

Gabriela Castillo – IPS
En Ecuador, las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, enfrentan el desafío de la intermitencia, lo que hace imprescindible la implementación de sistemas avanzados de almacenamiento para maximizar su aprovechamiento. Sin embargo, la falta de inversión, tecnología adecuada y trabas burocráticas limitan su desarrollo en un país que atraviesa una crisis energética.
Un zumbido constante invade las concurridas calles de la avenida 10 de Agosto, a la altura del barrio América, en el centro norte de Quito. Son los generadores eléctricos encendidos para mantener a flote los locales comerciales que se adaptan a la intermitencia del suministro de energía.
Personas apresuradas esquivan las pequeñas plantas apostilladas afuera de cada local. A los estridentes retumbos de los aparatos se suman otros inconvenientes: el olor a combustible quemado y el humo de los vehículos. Gases emanados por los generadores y el monóxido de carbono de los automotores propician un espacio donde respirar es casi peligroso.
Esta es solo una de las consecuencias que viven los ecuatorianos debido a la deficiente capacidad de almacenamiento de energía eléctrica.
En el país, entre otras cosas, el problema obedece a la reducción de reservas hídricas en embalses debido a fenómenos climáticos como El Niño, que afecta la generación hidroeléctrica, principal fuente del país (95 % de la producción). Además, la creciente demanda supera la capacidad de generación y distribución. Mientras tanto, los proyectos de energías alternativas avanzan lentamente.
El almacenamiento eléctrico es la capacidad de retener energía generada, especialmente de fuentes renovables como solar o eólica, para usarla en momentos de alta demanda. En Ecuador, la falta de reserva limita la estabilidad del sistema eléctrico.
El país cuenta con recursos naturales con potencial geotérmico y una ubicación estratégica para la energía solar y eólica, pero vive una encrucijada en su transición hacia el acopio de energías limpias, enfrentando retos que van desde la dependencia de la energía hidroeléctrica hasta la necesidad de inversión y tecnología, alertan expertos consultados por este artículo.
Ecuador enfrenta un severo estiaje por la falta de lluvias desde 2017. Ante este problema, el presidente Daniel Noboa dispuso restricciones en los horarios de luz.
Los racionamientos se iniciaron el 23 de septiembre de 2024. Al principio, fueron cortes de cuatro horas, pero luego se prolongaron hasta 14 horas diarias. Desde el 15 de diciembre, los racionamientos se redujeron a dos. Esto, debido a las mejoras en la generación hidroeléctrica por el incremento de las lluvias, la importación de electricidad de Colombia y la activación de plantas termoeléctricas que utilizan gas o petróleo.
No obstante, se mantiene la incertidumbre de que las suspensiones del suministro regresen, especialmente en épocas de sequía, debido a que no existe una solución radical. A eso se suman las consecuencias económicas.
Hasta el 23 de noviembre, la Cámara de Comercio de Quito estimó que el país registró una “pérdida brutal” de 7500 millones de dólares. De estos, 4000 millones corresponden al sector industrial, mientras que 3500, al sector comercial.
El régimen presentó con bombos y platillos el Plan Maestro de Electricidad (PME) 2018-2027 asegurando la ejecución de importantes obras en el sector eléctrico. Sin embargo, expertos alertan que todavía no está clara la capacidad de almacenamiento de energía.
El objetivo del PME es diversificar el sistema energético para reducir los cortes. Por ello clasifica las energías renovables en dos grupos: Convencionales, como las hidroeléctricas, que dominan la producción eléctrica del país, pero tienen impactos ambientales. Y las no convencionales (solar, eólica, geotérmica, hidrógeno verde y biomasa) enfocadas en tecnologías limpias y sostenibles. Pero la realidad dista mucho del plan.
“De momento, solo se puede depender de las lluvias”, advierte Ulrike Stieler, directora de Leiterin DEinternational de la Cámara de Industrias Ecuatoriano-Alemana. La experta reconoce que esa no es la solución. Lo ideal, dice, sería “diversificar la matriz energética mediante generación distribuida, almacenamiento de energía con hidrógeno verde y centrales hidroeléctricas de bombeo”.
El Plan del gobierno prevé la necesidad de implementar sistemas de almacenamiento avanzados para garantizar un suministro eléctrico a mediano y largo plazo.
Por ello, plantea que las necesidades de contención para un «bloque resiliente» podrían alcanzar hasta 600 megavarios hora (MWh), con una participación máxima de 4 horas en el Sistema Nacional Interconectado (SNI). Eso será posible a través de tecnologías de depósito como baterías, celdas de combustible, volantes de inercia, supercapacitores y sistemas basados en hidrógeno verde.
La intermitencia, un gran obstáculo
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria renovable es la intermitencia. El suministro solar y eólico dependen de factores como la luz solar y la fuerza del viento lo que puede ser impredecible, refiere Jorge Hidalgo, experto en energía y gerente de GreenPower. Aunque existen avances regulatorios, persisten obstáculos burocráticos y de gestión que dificultan la implementación tanto proyectos renovables como de almacenamiento.
“La falta de previsión y continuidad en las políticas públicas ha debilitado al sector energético que anteriormente presentaba a Ecuador como líder regional”, sentencia Stieler.
La experta reconoce que Ecuador tiene un inmenso potencial de energías “pero su aprovechamiento está lejos de alcanzar 25 % del total disponible”. Añade que el progreso depende de una mayor inversión, regulación adecuada y conciencia pública sobre los beneficios de estas tecnologías. “En las hidroeléctricas tal vez llegamos a 20 % del potencial, pero el resto de las energías renovables se queda por debajo de 25 %”, advierte.
Stieler reitera que Ecuador es un país donde 91 % de su energía depende de las hidroeléctricas. No obstante, este suministro necesita de un flujo permanente, pero se ve amenazado. El cambio climático y las sequías en la Amazonía, agravada por el Fenómeno del Niño y la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico ponen al límite la situación energética del país.
Llas energías renovables son vistas como complementarias a las fuentes convencionales como las hidroeléctricas. De ahí que su implementación y almacenamiento requieren superar obstáculos de costos, infraestructura y políticas públicas.
René Ortiz, consejero Internacional de Energía e Inversiones, explica que, en “tiempos normales”, Ecuador tiene una matriz energética de consumo de 92 % de energía por hidroelectricidad. Sin embargo, la sequía extrema ha afectado gravemente la generación.
El consejero reconoce que hay otros escenarios que impiden una adecuada generación y almacenamiento. Estos son: el financiamiento insuficiente y la burocracia que obstaculizan el mantenimiento de equipos esenciales en el sistema eléctrico nacional. A eso se suma el déficit fiscal que impacta directamente en la capacidad de respuesta del sector.
Panorama Internacional
China controla el 80% de la producción de tierras raras
Inteligencia artificial, blockchain o tratamientos de vanguardia tecnológica en materia de salud, ¿sabías que todo esto depende de una serie de elementos que lejos de encontrarse “en la nube”, se encuentran bajo el suelo?
¿Qué son las tierras raras y cómo invertir en ellas?
Hablamos de una serie de elementos conocidos como las tierras raras, imprescindibles para desarrollar la revolución tecnológica que estamos empezando a vivir.
Sin embargo, no todo es montar una mina, allá donde estén y listo. Todo lo contrario, existen divisos problemas tanto de viabilidad económica de los proyectos, como de cierto grado prácticas monopolísticas por parte de China, que están haciendo que su acaparamiento sea toda una tortura para muchas de las empresas que están a la vanguardia en en el desarrollo de nuestro futuro tecnológico.
Y como ya sabemos, allí donde hay demanda a la par que escasez, hay una oportunidad de inversión. Por eso, en este artículo, te traigo cuál es la situación de este conjunto de materiales, porque es interesante, y como invertir en tierras raras forma sencilla.
¿Qué son las Tierras Raras y por qué se llaman así?
Las “tierras raras” se refieren a un grupo de 17 elementos químicos que incluyen los 15 tipos de materiales lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio), así como el escandio y el itrio.
Pese a su nombre, y paradójicamente, estos elementos no son particularmente “raros” en términos de abundancia en la corteza terrestre; sin embargo, suelen encontrarse dispersos y mezclados con otros minerales, lo que dificulta su extracción y encarece su producción.

Así pues, su importancia radica en las propiedades físicas y químicas únicas que poseen, como alta conductividad magnética y electrónica, así como resistencia a la corrosión. Estas características los convierten en componentes clave para la fabricación de productos de alta tecnología, como por ejemplo:
- Motores de vehículos eléctricos
- Turbinas eólicas
- Dispositivos electrónicos (teléfonos, tablets, ordenadores)
- Sistemas de defensa y equipamiento militar
- Pantallas de televisión de alta definición y luces LED
Y claro, por su creciente demanda en la industria tecnológica y energética
¿Y cuál es el gran problema de las tierras raras que China ha sabido leer como nadie?
Aunque las tierras raras están distribuidas por todo el mundo, extraerlas y procesarlas no es un proceso sencillo ni barato. Requiere una inversión considerable en infraestructura, tecnología y mano de obra especializada. Y en este punto, China a mediados de los años 80, fue de los primeros países en comprender el valor estratégico de estos elementos y, consecuentemente, se enfocó en desarrollar toda la cadena de producción y refinamiento.
El resultado es que, a día de hoy, China domina alrededor del 80% de la producción mundial de tierras raras, controlando así un recurso esencial para las industrias tecnológicas y energéticas de gran parte del planeta.

Y bueno, si a todo esto le añadimos el actual contexto geopolítico cada vez más orientado a la formación de “bloques” económicos, la dependencia de las tierras raras chinas plantea un riesgo para muchos países. Por ejemplo, las fricciones comerciales —incluidos los posibles aranceles de hasta un 25% que se están discutiendo durante la presente administración Trump— podrían encarecer o restringir el acceso a estos materiales críticos, desestabilizando sectores como la electrónica, la fabricación de vehículos eléctricos y la industria militar.
EEUU manos a la obra | Y Europa… quizás no tanto
Vale, entonces si son tan esenciales para el desarrollo de la industria tecnológica y militar, de verdad no se está subvencionando su producción desde Occidente?
Bueno, pues como suele pasar, tenemos una de cal y una de arena.
Por un lado, EEUU durante muchos años dejó prácticamente su producción debido al alto coste medioambiental y la competitividad china, e incluso se llegaron a abandonar algunas minas.
Sin embargo, y tras el inicio del segundo mandato de Trump, este escenario parece haber dado un cambio drástico, cuando bajo el argumento de la “emergencia energética”, se pretende impulsar su reactivación, subvencionando el sector.
No obstante, quizás la medida estrella de todas sea la famosa idea de comprar Groenlandia al Reino de Dinamarca. Y es que aunque pareciera una locura más de tipo made in Trump, resulta que en Groenlandia se encuentran 43 de los 50 materiales que el gobierno de EEUU considera esenciales para el desarrollo de su industria. Pero es que además, si particularmente hablamos de tierras raras, sabemos que el 2% de las reservas mundiales se encuentran allí, aunque prospecciones más recientes afirman que debajo de ese tosco hielo dichas reservas podrían ser superiores, aproximadamente entre el 15% y el 25%.

Y bueno, mientras tanto en Europa pues un poco lo de siempre. Si que es cierto que se está buscando impulsar algunos planes, y ya se han elaborado informes de viabilidad en procesos de prospección… pero poco más. Andamos mucho más preocupados en regular su impacto medioambiental, que en aspirar a tener cierta soberanía energética.
Y de hecho, en este punto es muy paradigmático el caso de España.
¿Y qué pasa con España?
Porque… ¿Sabías que en España se encuentran algunos de los yacimientos más importantes de algunos de los elementos que conforman las tierras raras del mundo?
Y es que esa cantinela de que en España no hay recursos naturales, es completamente falsa. Lo que no hay es voluntad de explotarlos.
Pero es en Ciudad Real donde se localiza el principal yacimiento de tierras raras de España, con capacidad para satisfacer aproximadamente un tercio de la demanda actual de la Unión Europea.
Pero claro, la mayoría de todos estos proyectos que pretendían explotar dichos yacimientos, han sido paralizados por la justicia española a raíz de denuncias presentadas por diferentes colectivos.
Esto no es nada nuevo. La famosa cultura del NO tan propia de España, que bajo las mismas circunstancias paralizó prospecciones petrolíferas en la zona de Canarias en torno al año 2015.
¿Cómo invertir en tierras raras?
Pero vamos a lo importante. Si existe tanta preocupación por la escasez de dichos elementos, y al mismo tiempo, China, que controla el 80% de su producción mundial nos puede cerrar el grifo a voluntad si la guerra comercial con Trump se pone tensa, tal vez invertir en empresas o fondos dedicados a su producción, no sea una mala idea.
Pero, ¿Cómo es posible esto?
Empresas de tierras raras que cotizan en bolsa
Bueno, en realidad, solo existen tres empresas en el mundo que se dedican a su extracción y procesamiento, al menos como la actividad esencial de su negocio. La primera es China, la segunda es de EEUU, y la tercera australiana.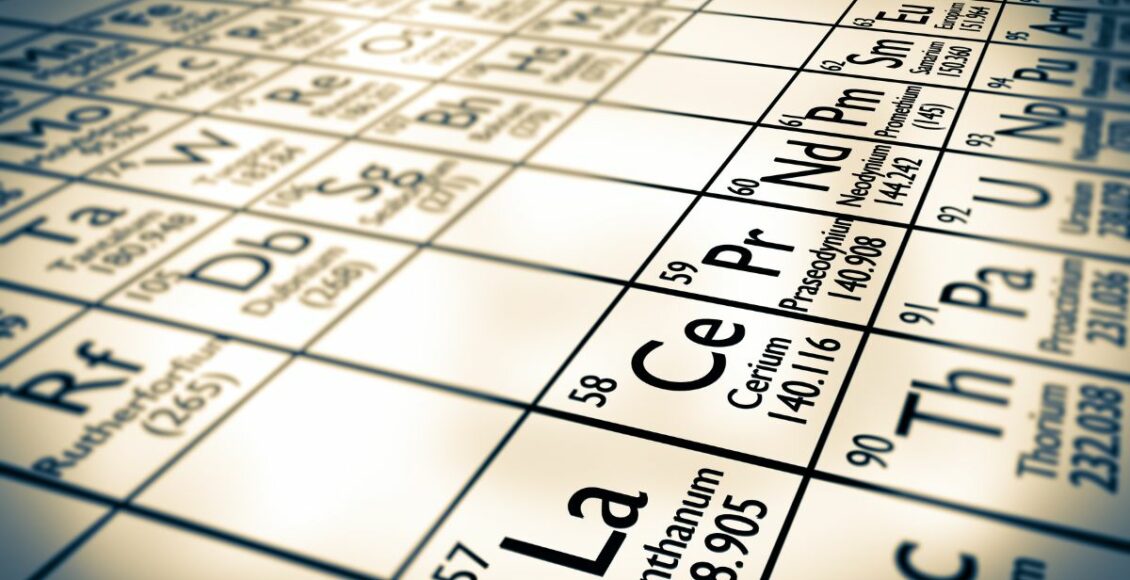
|
Empresas
|
ISIN
|
Ticker
|
|
600011.SH
|
CNE000000T18
|
|
|
MP
|
US5533681012
|
|
|
LYC . AX
|
AU000000LYC6
|
Vaneck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A
Así pues, con un TER del 0,59% anual, este ETF se posiciona como una opción relativamente competitiva en cuanto a costes, especialmente dentro de un segmento tan especializado.
Además, el ETF incluye a las empresas arriba mencionadas otorgándoles una ponderación del 17%. El resto de componentes, aunque pueden tener líneas de negocio en relación a las tierras raras, desde luego no son el core de su negocio.

Eso sí, debemos destacar que la rentabilidad de este ETF no ha sido la mejor posible en los últimos años, habiéndose dejado desde que salió a cotizar más de un 50%. No obstante, dada la importancia estratégica de la minería de recursos naturales -incluidas tierras raras- para todo tipo de productos de consumo diario, quizás presente una buena oportunidad en estos momentos.

¿Cómo invertir en otro metales?
¿Te interesa invertir en metales esenciales tanto para el crecimiento económico, como para la producción energética? Te dejo con dos artículos acerca del litio y el cobre, dos pilares clave en sectores como la movilidad, la tecnología y la logística internacional:
- ¿Cómo invertir en litio? – Acciones y ETFs: El litio es un componente esencial en la fabricación de baterías recargables para vehículos eléctricos, dispositivos móviles y almacenamiento de energías limpias. En este artículo, conoce los las empresas líderes en la extracción y procesamiento de litio, así como los ETFs que ofrecen exposición al mismo.
- ¿Cómo invertir en cobre? – Acciones y ETFs: Por su parte, el cobre se ha posicionado como un metal imprescindible en la construcción, la electrónica y la transición hacia fuentes de energía renovable gracias a su alta conductividad. Y e igual forma, conoce las principales compañías mineras y los fondos cotizados que permiten participar en este prometedor mercado

Contramedidas chinas ante los chantajes de Trump
Enrique Dussel Peters*
La respuesta de la República Popular China ante los chantajes recientes de la administración Trump –según la Real Academia Española, chantaje se refiere a “una práctica manipulativa y coercitiva en la que una persona amenaza (…) a menos que esta última cumpla con sus demandas o deseos. Esta amenaza puede ser verbal, escrita o implícita”– ha sido menos conocida que los recientes acuerdos temporales de Estados Unidos con Canadá y México.
Existen aspectos comunes entre las tres órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca el primero de febrero a los tres países: en los tres casos se hace referencia a una emergencia nacional, a la imposición de aranceles desde el 4 de febrero de 2025, a la eliminación de las importaciones de los tres países de minimis (es decir, a los envíos por un valor inferior a 800 dólares) y a la amenaza adicional de que Estados Unidos tomará medidas adicionales si los países responden con aranceles. A diferencia de las órdenes ejecutivas de EU hacia Canadá y México, con referencias explícitas al crimen organizado, fentanilo y migración (sus fronteras del Norte y del Sur, respectivamente), la exigencia de EU hacia China sólo hace referencia a la imposición de aranceles de 10% para que aborde la crisis de opioides y del fentanilo, considerando que el Partido Comunista de China ejerce el control final sobre el gobierno y las empresas de China.
Para el caso de China el contexto reciente no es irrelevante. China fue hasta 2017 el primer socio comercial de Estados Unidos –con 16.34% del comercio de EU, el de México de 14.51%–, aunque cayó a 11.27% en 2023 (y fue de 15.65% para México, convirtiéndose en el primer socio comercial de EU en 2023). Desde 2018 la presidencia de Trump inició con aranceles en contra de las importaciones de China de 25% (a importaciones por más de 250 mil millones de dólares) y en 2019 aranceles de 15% a otros 120 mil millones de dólares). Como resultado, el comercio bilateral se desplomó y particularmente las importaciones de EU desde China, de 21.59% en 2017 a 13.86% en 2023 (mientras que las mexicanas aumentaron de 13.36% a 15.43%). En este mismo periodo el arancel a las importaciones chinas aumentó de 2.67% a 10.40% (y el de México fue de apenas 0.26% en 2023).
Las medidas chinas en contra de los diversos anuncios de Trump desde 2024 y de la orden ejecutiva del 1/02/2025 no se dejaron esperar. Por un lado, y desde hace años, mediante un llamado al multilateralismo y en contra de medidas unilaterales (por parte de EU u otros países) en aras de mantener el status quo del orden comercial internacional. De igual forma, China lanzó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio –profundamente debilitada ante la confrontación entre EU y China desde 2018– en contra de las medidas estadunidenses. Ante la exigencia de EU, el gobierno chino ha propuesto incrementar la cooperación en materia de drogas y fentanilo y en contra de medidas unilaterales. Por último, y anticipando medidas arancelarias y no arancelarias, el 4/02/2025 China anunció aranceles adicionales de 15% desde el 10/02/2025 a productos de EU como el carbón y gas natural licuado y de 10% al petróleo crudo, maquinaria agrícola y automóviles de gran cilindrada. Estas medidas pudieran afectar alrededor de 30% de las importaciones chinas de EU (o alrededor de 20 mil millones de dólares) y muy lejanas a las afectaciones a todas las importaciones chinas de EU (por unos 450 mil millones de dólares). También se anunciaron restricciones a las exportaciones chinas de minerales críticos para su uso en productos de alta tecnología.
¿Cómo comprender estas medidas y contramedidas, y las diferencias con Canadá y México?
Las exigencias de EU hacia China son muy diferentes, particularmente en materia de migración y crimen organizado, y también así las respuestas de ambos para permitir una pausa hasta inicios de marzo. Es también llamativa la falta de negociación entre las dos principales potencias mundiales: EU impuso sus aranceles y China tomó contramedidas minutos después; se esperan llamadas entre ambos presidentes sólo después de los hechos consumados. Por último, si bien China tomó contramedidas arancelarias, ante la explícita amenaza estadunidense de no hacerlo para no escalar aún más el conflicto, las medidas chinas son limitadas y afectan montos muy inferiores que las de EU.
Este escenario pareciera indicar que, a diferencia del conflicto en 2018-2019, China en la actualidad no tiene interés en un mayor escalamiento en materia arancelaria: en 2024 su PIB creció 5%, particularmente ante el dinamismo de sus exportaciones, que se han diversificado en forma significativa (EU representó apenas 14.8% de las exportaciones chinas totales en 2023, muy por debajo del 19.01% en 2017). No obstante esta estrategia de cautela también plantea que China no se atendrá a las medidas unilaterales de EU. Queda claro que si EU escala las medidas arancelarias, también lo haría China. El tamaño, la dinámica y la diversificación del comercio exterior de China permiten medidas y poder de negociación diferentes respecto a Canadá y México.
China, de igual forma, propone no escalar el conflicto comercial ni una generalizada incertidumbre en esta materia, a diferencia de los acuerdos logrados con Canadá y México, que prevén largas y periódicas evaluaciones de múltiples aspectos durante la presidencia de Trump, siempre bajo la espada de Damocles de la imposición arancelaria. ¿Será?
*Profesor del Posgrado en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM



